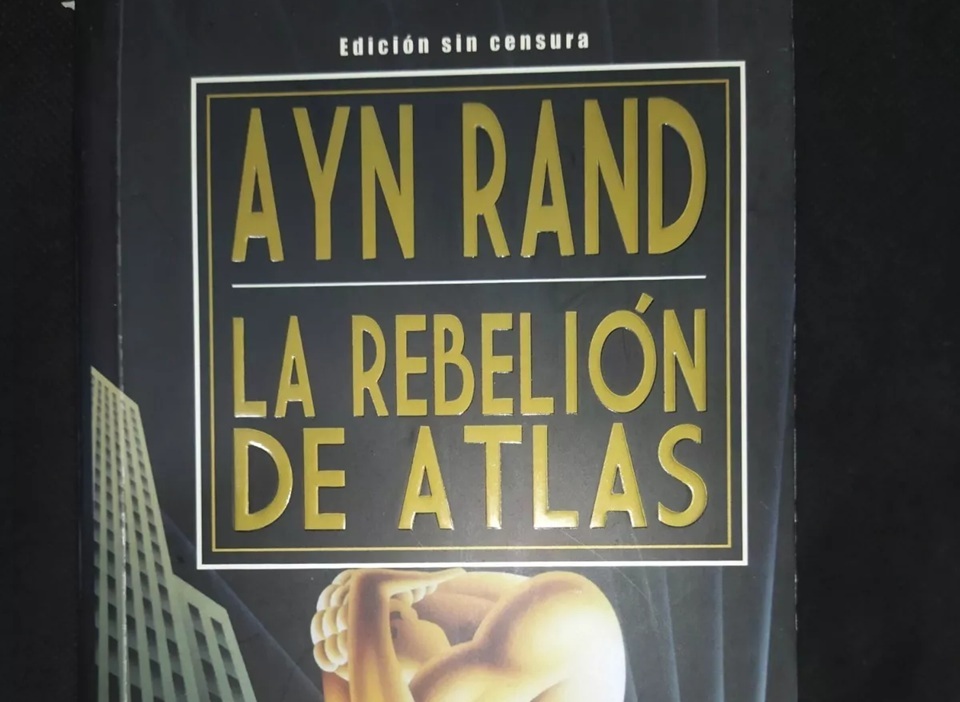
– ¿Cuál era su clase de trabajo… en los viejos tiempos? Trabajaba en fábricas, ¿no?
– Sí, señora
– ¿Qué oficio?
– Operado especializado en altos hornos
– ¿En qué empresa?
– Se llamaba Twentieth Century Motor Company, señora, en Wisconsin. Allí llegué a ser encargado del taller, hace doce años. Luego, el dueño de la planta murió, y los herederos que asumieron el control la llevaron a la quiebra. Fueron malos tiempos, pero a partir de entonces fue cuando las cosas empezaron a ir de mal en peor en todos los sitios, cada vez más rápido. Desde entonces, parece que, fueses a donde fueses, ese sitio estallaba y se hundía. Al principio pensamos que era sólo un estado u otro. Muchos de nosotros pensamos que Colorado duraría, pero se hundió también. Cualquier cosa que intentabas, cualquier cosa que tocaba… se hundía. Mirases donde mirases, el trabajo se estaba parando.
«Todo empezó cuando el viejo murió y los herederos asumieron el mando. Eran tres, dos hijos y una hija, y trajeron un nuevo plan para dirigir la empresa. Además, nos dejaron votar sobre él, y todo el mundo…, o casi todo el mundo, votó a favor. No sabíamos… Pensamos que era bueno. No, eso no es verdad tampoco. Pensamos que debíamos pensar que fuese bueno. El plan era que todo el mundo en la fábrica trabajaría según su capacidad, pero que a cada uno se le pagaría según su necesidad.»
«Votamos por ese plan en una gran reunión, estando todos presentes, los seis mil que éramos, todos los que trabajábamos en la fábrica. Los herederos Starnes pronunciaron largos discursos sobre ello, y no estaba demasiado claro, pero nadie hizo preguntas. Ninguno de nosotros sabía exactamente cómo funcionaría el plan, pero cada uno pensó que su vecino sí lo sabía. Y si alguien tenía dudas, se sentía culpable y mantenía la boca cerrada, porque ellos parecían decir que quien se opusiese al plan era un miserable gusano de mal corazón, y no un ser humano. Nos dijeron que ese plan conseguiría un noble ideal. ¿Cómo íbamos a pensar lo contrario? ¿No habíamos oído decir eso todas nuestras vidas, a nuestros padres y a nuestros maestros y a nuestros sacerdotes, y en cada periódico que leímos y en cada película y en cada discurso público? ¿No nos habían dicho siempre que eso era lo correcto y lo justo? Bueno, puede que hubiera alguna excusa para lo que hicimos en esa reunión. Aun así, votamos por el plan… y lo que nos trajo, nos lo teníamos merecido. Sabe usted, señora, somos hombres marcados, en cierta forma, todos los que vivimos durante los cuatro años de ese plan en la fábrica. ¿Qué es lo que se supone que es el infierno? Maldad… pura, desnuda y descarada maldad, ¿no? Pues bien, eso es lo que nosotros vimos y lo que ayudamos a construir, y creo que estamos condenados, cada uno de nosotros, y quizá nunca seamos perdonados…»
«¿Sabe cómo funcionó aquel plan, y lo que le hizo a la gente? Intenta verter agua en un recipiente con un tubo de desagüe en la parte de abajo que lo va vaciando más deprisa que la viertes, y cada cubo que echas rompe el tubo y llo hace un centímetro más ancho, y cuanto más duro trabajas, más se exige de ti, y acabas lanzando cubos cuarenta horas por semana, luego cuarenta y ocho, luego cincuenta y seis… para la cena de tu vecino, para la operación de su mujer, para el sarampión de su hijo, para la silla de ruedas de su madre, para la camisa de su tío, para la escuela de su sobrino, para el bebé del vecino, para el bebé que va a nacer, para cualquiera en cualquier sitio a tu alrededor… y es suyo para recibir, desde pañales a dentaduras postizas, y tuyo para trabajar, de sol a sol, mes tras mes, sin ningún resultado que puedas ver excepto tu propio sudor, sin nada que esperes ver excepto el placer de ellos, durante toda tu vida, sin descanso, sin esperanza, sin fin… De cada cual su capacidad, a cada cual según su necesidad…»
«Somos todos una gran familia, nos dijeron, estamos todos juntos en esto. Pero no estáis todos de pie trabajando con una antorcha de acetileno diez horas diarias juntos, y no tenéis todos un dolor de barriga, juntos. ¿Cuál es la capacidad de quién, y qué necesidad de quién va primero? Cuando está todo en una sola olla, no puedes dejar que cada hombre decida cuáles son sus propias necesidades, ¿a que no? Si lo hicieses, él podría clamar que necesita un yate, y si sus emociones son lo único que tienes para guiarte, él podría incluso demostrártelo. ¿Por qué no? Si no es justo que yo tenga un coche trabajando hasta acabar en el hospital, ganando un coche para cada gandul y cada salvaje en el mundo… ¿por qué no puede él exigir un yate de mí también, si aún tengo la capacidad de no haberme desplomado? ¿No? ¿No puede? Entonces, ¿por qué puede él exigir que prescinda de leche para mi café hasta que él haya pintado su sala de estar? En fin… Bueno, en cualquier caso, se decidió que nadie tenía derecho a juzgar su propia necesidad o su capacidad. Votamos sobre ello. Sí, señora, votamos sobre ello en una reunión pública dos veces al año. ¿De qué otra forma podría hacerse? ¿Se imagina lo que pasaría en una reunión así? Bastó la primera reunión para descubrir que nos habíamos convertido todos en mendigos, en podridos, gimientes y temblorosos mendigos, todos nosotros, porque ningún hombre podía exigir su paga como una ganancia válida, él no tenía derechos ni ganancias, su trabajo no le pertenecía, le pertenecía a la familia, y ellos no le debían nada a cambio, y la única reivindicación que tenía sobre ellos era su propia necesidad, así que tenía que suplicar en público para que aliviasen sus necesidades, como cualquier vago piojoso, haciendo una lista de sus problemas y de sus miserias, desde sus calzoncillos remendados a los resfriados de su mujer, esperando que la familia le arrojara las limosnas. Tenía que reivindicar miserias, porque eran miserias, no trabajo, lo que ahora era la moneda del reino; así que todo se volvió una pugna entre seis mil pordioseros, cada uno clamando que su necesidad era peor que la de su hermano. ¿Qué otra cosa se podría hacer? ¿Quiere adivinar lo que ocurrió, qué tipo de hombres se quedaron callados, sintiendo vergüenza, y qué tipo ganaron la lotería?»
«Pero eso no fue todo. Hubo algo más que descubrimos en esa misma reunión. La producción de la fábrica había caído un cuarenta por ciento en ese primer semestre, así que se decidió que alguien no había producido según su capacidad. ¿Quién? ¿Cómo podrías saberlo? La familia votó sobre eso también. Votaron cuáles de los hombres eran los mejores, y esos hombres fueron sentenciados a trabajar horas extra cada noche durante los seis meses siguientes. Horas extra sin paga, porque no te pagaban por tu tiempo y no te pagaban por tu trabajo, sólo por tu necesidad.»
«¿Tengo que contarle lo que pasó después, y en qué tipo de criaturas empezamos a convertirnos todos nosotros, quienes una vez habíamos sido humanos? Empezamos a ocultar cualquier capacidad que tuviésemos, a trabajar más despacio y a cuidarnos como halcones de no trabajar nunca más deprisa o mejor que nuestro vecino. ¿Qué otra cosa podríamos hacer, sabiendo que si hiciésemos lo mejor para la familia no recibiríamos gracias o recompensas, sino castigos? Sabíamos que, por cada estúpido que echase a perder un grupo de motores y eso le costase dinero a la empresa – fuese por descuido, porque no tenía que importarnos, o por pura incompetencia – seríamos nosotros quienes tendríamos que pagar con nuestras noches y nuestros domingos. Así que hacíamos lo posible por no ser buenos.»
«Había un muchacho joven que empezó lleno de ilusión por el noble ideal, un chico brillante, sin estudios, pero con una estupenda cabeza sobre los hombros. El primer año ideó un proceso de trabajo que nos ahorró miles de horas-hombre. Se lo dio a la familia y no pidió nada a cambio; tampoco podía pedir nada, pero él estaba encantado con eso. Era por el ideal, dijo. Pero, cuando se encontró votado como uno de los más capaces, y sentenciado a trabajar de noche porque no habíamos extraído lo suficiente de él, cerró su boca y su cerebro. Puede apostar que no se le ocurrió ninguna idea nueva en el segundo año».
«Qué es lo que siempre nos habían dicho sobre la malvada competencia del sistema de beneficio, en el que los hombres tenían que competir por quién haría un trabajo mejor que sus colegas? Malvada, ¿no era eso? Bueno, tendría que haber visto lo que pasó cuando todos tuvimos que competir entre nosotros para ver quién haría el peor trabajo posible. No hay forma más segura de destruir a un hombre que acorralarle en un sitio donde debe intentar no dar lo mejor de sí, donde tiene que esforzarse en hacer un mal trabajo, día tras día. Eso acabará con él mucho antes que la bebida, la ociosidad, o el ganarse la vida asaltando a otros. Pero no podíamos hacer otra cosa más que fingir incapacidad. La única acusación que temíamos era que sospechasen que éramos capaces. La capacidad era como una hipoteca sobre ti, que nunca podías pagar. Y, ¿para qué trabajar? Sabías que tu mísera manutención básica te la darían en cualquier caso, trabajases o no…, tu asignación para casa y comida, la llamaban… y por encima de esa miseria podías olvidarte de conseguir algo, no importa cuánto lo intentases. No podías contar con comprarte un traje nuevo al año siguiente; tal vez te dieran una asignación para ropa o tal vez no, dependiendo de si alguien se rompía una pierna, necesitaba una operación, o daba a luz a más bebés. Y si no había suficiente dinero para trajes nuevos para todos, entonces tú no podías conseguir el tuyo tampoco.
«Había un hombre que había trabajado duro toda su vida, porque siempre había querido mandar a su hijo a la Universidad. Bien, el chico se graduó en el instituto durante el segundo año del plan, pero la familia no le dio al padre ninguna asignación para la Universidad. Dijeron que su hijo no podía ir a la Universidad hasta que tuviésemos suficiente para mandar a los hijos de todos, y que primero teníamos que mandar a los hijos de todos a la escuela secundaria, y ni siquiera teníamos suficiente para eso. El padre murió al año siguiente, en una pelea a navajazos con alguien en un bar, una pelea sobre nada en particular…, ese tipo de peleas estaban empezando a ocurrir entre nosotros todo el tiempo…
«Luego había un señor mayor, un viudo sin familia, que tenía una afición: discos de música. Imagino que era todo lo que consiguió sacarle a la vida. En los viejos tiempos solía escatimar comidas sólo para poder comprarse alguna nueva grabación de música clásica. Pues bien, no le dieron ninguna asignación para discos; lujo personal lo llamaron. Pero en esa misma reunión, a Millie Bush, la hija de alguien una pequeñaja de ocho años mala y feúcha, le votaron darle un par de brackets de oro para sus dientes torcidos: eso era necesidad médica, porque el psicólogo de turno había dicho que la pobre niña tendría un complejo de inferioridad si sus dientes no se pusieron derechos. El viejo que amaba la música se dio a la bebida. Llegó a tal punto de que ya no lo veías nunca totalmente consciente. Pero parece que había una cosa que no podía olvidar. Una noche bajó tambaleándose por la calle, vio a Millie Bush, y de un puñetazo le saltó todos los dientes. No le quedó ni uno»
«La bebida, claro, es a lo que todos nos dedicamos, unos más y otros menos. No pregunte de dónde sacábamos el dinero para eso. Cuando todos los placeres decentes están prohibidos, siempre hay forma de acceder a los placeres más rastreros. No asaltas un supermercado cuando anochece ni haces de ratero en los bolsillos de tu prójimo para comprar sinfonías clásicas o aparejos de pesca, pero si es para emborracharte del todo y olvidar, entonces sí lo haces. ¿Aparejos de pesca? ¿Escopetas de caza? ¿Cámaras fotográficas? Diversión fue lo primero que eliminaron. ¿No debes supuestamente avergonzarte de decir no cada vez que alguien te pide que le des algo, si es algo que te dio placer a ti? Incluso nuestra asignación para tabaco quedó reducida a dos paquetes de cigarrillos por mes; y eso, nos dijeron, fue porque el dinero tenía que dedicarse al fondo de leche para bebés. Los bebés eran el único artículo de producción que no se redujo, sino que aumentó y continuó aumentando, porque la gente no tenía otra cosa que hacer, supongo, y porque no les importaba, el bebé no era su carga, era la carga de la familia. De hecho, la mayor posibilidad que tenías de conseguir un aumento y respirar más a fondo por un tiempo era una asignación infantil. O eso, o una enfermedad grave.»
No tardamos mucho en darnos cuenta de cómo funcionó todo eso. Cualquier hombre que intentase jugar limpio tendría que privarse de todo. Perdía el gusto hacia cualquier placer, odiaba fumarse cinco centavos de tabaco o mascar una bola de chicle, preocupándose por si alguien tenía más necesidad por esos cinco centavos. Se sentía avergonzado con cada bocado de comida que tragaba, preguntándose de quién serían las tristes noches o las horas extra que lo habían pagado, sabiendo que su comida no era suya por derecho, deseando ser miserablemente engañado antes que engañar, ser una víctima desangrada pero no una sanguijuela. Él no se casaría, no les ayudaría a sus seres queridos lejanos, no pondría una carga adicional sobre la familia. Además, si le quedase algún sentido de responsabilidad, no podría casarse o traer hijos al mundo, pues no podría planear nada, prometer nada, contar con nada. Pero los desvergonzados y los irresponsables estaban haciendo su agosto. Tenían bebés, les causaban problemas a las chicas, llevaban allí arrastrándolos a todos los familiares inútiles que tenían por todo el país, aca hermana soltera embarazada, para conseguir una asignación por discapacidad adicional, tenían más enfermedades de las que cualquier médico pudiese demostrar que eran fingidas, destrozaban sus ropas, sus muebles, sus casas…, ¡qué narices, la familia estaba pagando por ello! Encontraron más formas de contraer necesidad de lo que el resto de nosotros jamás pudiese imaginar; desarrollaron una habilidad especial para eso, y fue la única capacidad que ellos mostraron.»
«¡Dios nos ayude, señora! ¿Ve usted lo que nosotros vimos? Vimos que nos habían dado una ley por la cual vivir, una ley moral la llamaban, que castigaba a quienes la observaban, por observarla. Cuanto más tratabas de vivir de acuerdo con ella, más sufrías; cuanto más te la saltabas, mayores recompensas ganabas. La honestidad era como una herramienta puesta a merced de la deshonestidad del vecino. Los honestos pagaban, los deshonestos recogían. El honesto perdía, el deshonesto ganaba. ¿Cuánto tiempo pueden los hombres seguir siendo buenos bajo ese tipo de ley de la bondad? Éramos un grupo de gente bastante decente cuando empezamos. No había muchos aprovechados entre nosotros. Conocíamos nuestros trabajos y estábamos orgulloso de eso, y trabajábamos para la mejor fábrica del país donde el viejo Starnes sólo contrataba a los mejores trabajadores del país. Al cabo de un año de estar bajo el nuevo plan no quedaba ni un solo hombre honesto entre nosotros. Ésa fue la maldad, el tipo de horror infernal con el que los predicadores solían asustarte, pero que nunca pensaste que verías mientras estuvieras vivo. No es que el plan animase a unos pocos desgraciados, sino que convertía a gente decente en desgraciado, y no había otra cosa que se pudiese hacer…, ¡y lo llamaban un ideal moral!»
«¿Para qué, supuestamente, íbamos a querer trabajar? ¿Para el amor de nuestros hermanos? ¿Qué hermanos? ¿Para los aprovechados, los sinvergüenzas y los holgazanes que veíamos a todo nuestro alrededor? Y si estaban engañándonos o eran simplemente incompetentes, si no querían o no podían…, ¿qué más nos daba eso a nosotros? Si estábamos amarrados de por vida al nivel de su incapacidad, fingida o real, ¿cuánto más tiempo íbamos a querer continuar? No teníamos cómo conocer su capacidad, no teníamos forma de controlar sus necesidades; lo único que sabíamos es que éramos bestias de carga luchando ciegamente en un sitio que era medio hospital, medio corral…, un sitio orientado sólo a la discapacidad, al desastre, a la enfermedad…, éramos bestias puestas puestas allí para aliviar lo que fuera que cualquiera decidiese decir que era la necesidad de alguien.
«¿Amor por nuestros hermanos? Ahí es cuando aprendimos a odiar a nuestros hermanos por primera vez en nuestras vidas. Empezamos a odiarlos por cada comida que tragaban, por cada pequeño placer que disfrutaban, por la camisa nueva de un hombre, por el sombrero de la mujer de otro, por una excursión con su familia, por una mano de pintura en su casa…, eso nos lo habían quitado a nosotros, estaba siendo pagado con nuestras privatizaciones, nuestras renuncias, nuestra hambre. Empezamos a espiarnos unos a otros, cada uno esperando pillar a los otros mintiendo sobre sus necesidades, y así poder reducir su asignación en la próxima reunión. Empezamos a tener chivatos que informaban sobre la gente, que reportaban si alguien había conseguido un pavo de contrabando para su familia algún domingo…, el cual habría pagado con el juego, muy probablemente. Empezamos a meternos en las vidas ajenas. Provocamos peleas familiares para conseguir que expulsaran a los parientes de alguien. Si alguna vez veíamos a un hombre empezando a salir en serio con una chica, le hacíamos la vida imposible. Destruimos muchos noviazgos. No queríamos que nadie se casara, no queríamos más dependientes a los que alimentar.»
«En los viejos tiempos, solíamos celebrar que alguien tuviera un bebé, solíamos contribuir y ayudar a los padres con los gastos de hospital, si estaban temporalmente apretados de dinero. Ahora, cuando nacía un bebé, pasábamos semanas enteras sin hablarles a los padres. Los bebés, para nosotros, se habían convertido en lo que son las langostas para los agricultores. En los viejos tiempos solíamos ayudarle a un hombre si tenía una enfermedad seria en su familia. Ahora…, bueno, le contaré sólo un caso. Era la madre de un hombre que había estado con nosotros quince años. Era una anciana fable, alegre e inteligente, nos conocía a todos por nuestros nombres de pila, y a todos nos caía bien…, nos solía caer bien. Un día se resbaló en la escalera del sótano, se cayó y se rompió la cadera. Sabíamos lo que eso significaba, a su edad. El médico dijo que habría que internarla en una clínica del pueblo, para ser sometida a tratamientos caros que llevarían bastante tiempo. La anciana murió la noche antes de ir al pueblo. Nunca determinaron la causa de su fallecimiento. No, no sé si fue asesinada. Nadie dijo eso. Nadie hablaría de eso en absoluto. Lo único que sé es que yo…, ¡y esto es lo que no puedo olvidar!, yo también me sorprendí a mí mismo deseando que muriera. ¡Que Dios nos perdone!, pero ésa era la hermandad, la seguridad, la abundancia que el plan supuestamente iba a traernos».
«¿Había alguna razón para que ese tipo de horror fuese alguna vez predicado por alguien? ¿Hubo alguien que sacó algún provecho de él? Lo hubo. Los herederos de Starnes. Espero que no vaya a recordarme que ellos habían sacrificado una fortuna y nos habían entregado la fábrica a nosotros como regalo. Nos engañaron con esa historia, también. Sí, ellos entregaron la fábrica. Pero un beneficio, señora, depende de aquello que uno esté queriendo conseguir. Y lo que los Starnes querían no hay dinero en la Tierra que pudiese comprarlo. El dinero es demasiado limpio e inocente para eso.»
«Eric Starnes, el más joven, era una medusa que no tenía agallas para interesarse por algo específico. Consiguió que lo votasen y eligiesen director de nuestro Departamento de Relaciones Públicas, lo cual no condujo a nada, excepto a que ahora tenía un equipo para ese no hacer nada, y así no tener que molestarse holgazaneando por la oficina. La paga que recibió…, bueno, no debería llamarlo paga, ninguno de nosotros era pagado…, las limosnas que le asignaron fueron relativamente modestas, unas diez veces más que a mí, pero eso no era riqueza. A Eric no le importaba el dinero: no habría sabido qué hacer con él. Se pasaba el tiempo revoloteando entre nosotros, mostrándonos lo simpático que era y lo democrático. Quería ser amado, por lo visto. Su forma de conseguirlo era recordarnos todo el tiempo que él nos había dado la fábrica a nosotros. No podíamos aguantarlo.»
«Gerald Starnes era nuestro director de Producción. Nunca supimos exactamente cuál había sido el tamaño de sus mordidas…, de sus limosnas. Habría sido necesario un equipo de contables para averiguar eso, y un equipo de ingenieros para seguirle la pista a la forma en que todo ese dinero fue encauzado, directa o indirectamente, a su oficina. Nada de eso era supuestamente para él, era todo para gastos de empresa. Gerald tenía tres coches, cuatro secretarias, cinco teléfonos, y solía montar fiestas a base de champán y caviar que ningún pez gordo de los negocios que pagara impuestos podría haberse permitido. Gastó más dinero en un año que los beneficios que su padre había generado en sus últimos dos años de vida. En la oficina de Gerald, vimos un montón de cincuenta kilos…, cincuenta kilos, los pesamos…, de revistas llenas de historias sobre nuestra empresa y nuestro noble plan, con grandes fotos de Gerald Starnes, al que se le aludía como un gran cruzado social. A Gerald le gustaba llegar a los talleres por la noche, vestido con sus ropas más elegantes, luciendo gemelos de brillantes del tamaño de una moneda, y desparramando cenizas de su cigarro por todos lados. Cualquier vulgar presumido que no tiene otra cosa que exhibir más que su dinero ya es bastante desagradable; pero al menos él no se pavonea de que el dinero sea suyo, y eres libre de mirarle o no, como quieras, y en general no lo haces. Pero, cuando un bastardo como Gerald Starnes se exhibe de ese modo y no para de decir que a él no le importan las riquezas materiales, que sólo está sirviendo a la familia, que todo ese lujo no es para él, sino para nosotros y para el bien común, porque es necesario para mantener el prestigio de la compañía y del noble plan a los ojos del público… ahí es cuando aprendes a odiar a una criatura como jamás habías odiado a nada humano.
«Pero su hermana Ivy era peor. A ella realmente no le importaba la riqueza material. Las limosnas que recibía no eran mucho mayores que las nuestras, y ella iba por ahí con zapatos planos estropeados y simples faldas y camisas barateras, sólo para demostrar lo desapegada que era. Ella era nuestra directora de Distribución. Era la dama encargada de nuestras necesidades. Era la que nos tenía agarrados por el cuello. Desde luego, la distribución supuestamente sería decidida por voto, por la voz del pueblo. Pero cuando el pueblo son seis mil voces berreantes tratando de decidir sin rasero ni medida, cuando no hay reglas del juego y cada uno puede exigir lo que se le ocurra pero no tiene derecho a nada, cuando todo el mundo tiene poder sobre la vida de todo el mundo excepto sobre la suya propia…, entonces resulta, como ocurrió, que la voz del pueblo es Ivy Starnes. Al finalizar el segundo año, abandonamos la farsa de reuniones de familia – en nombre de una eficiencia de producción y economía de tiempo, una reunión solía durar diez días -, y desde entonces todas las solicitudes de necesidad eran simplemente enviadas a la oficina de la señora Starnes. No, enviadas no. Tenían que ser recitadas delante de ella personalmente por cada solicitante. Entonces, ella hacía una lista de distribución, que nos leía para que votáramos nuestra aprobación en una reunión que duraba tres cuartos de hora. Siempre votábamos aprobación. Había un período de diez minutos en la agenda para discusiones y objeciones. No teníamos objeciones. Para entonces ya sabíamos que no valía la pena. Nadie puede dividir los ingresos de una fábrica entre miles de obreros sin disponer de algún tipo de criterio o de norma para medir el valor de al gente. Su criterio era el de hacerle la pelota. ¿Desprendida? En los tiempos de su padre, todo el dinero de él no le habría excusado de dirigirse al peor de sus empleados como ella se dirigía a nuestros más hábiles trabajadores y a sus esposas. Ella tenía unos ojos pálidos que parecían fríos y muertos como los de un pez. Y si usted quiere ver pura maldad, debería haber visto cómo le brillaban los ojos cuando veía a algún hombre respondiéndole, al oír su nombre en la lista de quienes no iban a recibir nada por encima de las migajas básicas. Y al verlos, veías el verdadero objetivo de cualquier persona que jamás haya predicado el eslogan: De cada cual su capacidad, a cada cual su necesidad.»
Ése era todo su secreto. Al principio, yo no cesaba de preguntarme cómo era posible que los hombres educados, cultos o famosos del mundo, pudiesen cometer un error de esa envergadura, y predicar, como dándola por buena, tamaña abominación…, cuando, si lo hubiesen pensado solo cinco minutos, habrían sabido qué pasaría si alguien intentase practicar lo que predicaban. Ahora sé que no obraron así por algún tipo de error. Errores de ese tamaño nunca se cometen inocentemente. Si los hombres caen en alguna forma de locura malvada, cuando no tienen cómo hacerla funcionar ni razón posible para explicar su decisión, entonces es porque tienen una razón que no quieren compartir. Y nosotros no fuimos tan inocentes tampoco cuando votamos a favor del plan en aquella primera reunión. No lo hicimos sólo porque creyésemos que la asquerosa basura que vomitaban fuese buena. Teníamos otra razón, pero la basura nos ayudó a ocultarla de nuestros vecinos y de nosotros mismos. La basura nos dio la posibilidad de hacer pasar por virtud algo que estaríamos avergonzados de admitir. No había ningún hombre votando por ella que no pensase que, bajo un montaje de ese tipo, él se apoderaría de los beneficios de los hombres más capaces que él. No había ningún hombre lo suficientemente rico y listo que no pensase que había alguien más rico y más listo, y que ese plan le daría a él una parte de la riqueza y del cerebro de los mejores que él. Pero, mientras pensaba en que él conseguiría beneficios inmerecidos de los hombres de arriba, se olvidó de los hombres de abajo que conseguirían beneficios inmerecidos también. Se olvidó de todos sus subalternos, que se apresurarían a explotarle igual que él pensaba explotar a sus superiores. El obrero a quien le gustaba la idea de que su necesidad le daba derecho a un cochazo como el de su jefe se olvidó de que todos los pordioseros y vagabundos de la Tierra aparecerían bramando que su necesidad les daba derecho a ellos a una nevera como la suya. Ése fue nuestro verdadero motivo cuando votamos…, ésa es la pura verdad…, pero no nos gustaba pensarlo, así que, cuanto menos nos gustaba, más fuerte gritábamos sobre nuestro amor por el bien común.»
«Pues conseguimos lo que queríamos. y cuando vimos qué era lo que queríamos, era demasiado tarde. Estábamos atrapados, sin ningún sitio a donde ir. Los mejores hombres de entre nosotros se fueron de la fábrica la primera semana del plan. Perdimos a nuestros mejores ingenieros, superintendentes, capataces y trabajadores especializados. Un hombre que se autorrespeta no se convierte en una vaca lechera para nadie. Algunos tipos capaces intentaron aguantar, pero no consiguieron aguantar durante mucho tiempo. Seguimos perdiendo a nuestros hombres, ellos seguían escapando de la fábrica como si fuese un foco infeccioso, hasta que los únicos que quedaron fueron los hombres de necesidad, pero ninguno de los hombres de capacidad.»
«Y los pocos de nosotros que aún teníamos algo de bueno, pero que nos quedamos, éramos sólo quienes habíamos estado allí demasiado tiempo. En los viejos tiempos, nadie se iba jamás de la Twentieth Century Motor Company, y, de alguna forma, no conseguimos hacernos a la idea de que ya no existía más. Después de un tiempo ya no pudimos irnos, porque ningún otro empresario nos admitiría, y no puedo criticarles por eso. Nadie quería tratar con nosotros de ninguna manera, ninguna persona o empresa que se apreciase. Todas las pequeñas empresas con las que hacíamos negocios empezaron a abandonar Starnesville a toda prisa, hasta que quedaron sólo bares, salas de juego, y sinvergüenzas que nos vendían bazofia a precios abusivos. Las limosnas que recibíamos fueron cayendo, pero nuestro coste de vida aumentó. La lista de los necesitados de la fábrica se fue alargando, pero la lista de sus clientes se encogió. Había cada vez menos ingresos a dividir entre más y más gente. En los viejos tiempos se solía decir que la marca registrada de la Twentieth Century Motors era tan buena como el oro puro. No sé qué pensarían los herederos Starnes, si es que pensaban algo; pero supongo que, como todos los planificadores sociales y como los salvajes, pensaban que esa marca registrada era un sello mágico que lo resolvería todo por medio de algún tipo de poder mágico, y que los mantendría ricos, igual que había mantenido a su padre. Pues bueno, cuando nuestros clientes empezaron a ver que nunca servíamos un pedido a tiempo y que nunca fabricábamos un motor que no tuviese algún fallo, ese sello mágico como emblema empezó a funcionar a la inversa: la gente no aceptaría un motor ni regalado si llevaba la marca Twentieth Century Motors. Y llegó al punto de que nuestros únicos clientes eran los que nunca pagaban y nunca tuvieron intención de pagar sus facturas. Pero Gerald Starnes, drogado por su propia publicidad, se enfadó y empezó a ir por ahí, con aire de superioridad moral, exigiendo que los empresarios nos pasaran pedidos, no porque nuestros motores fueran buenos, sino porque necesitábamos los pedidos urgentemente.»
«Para aquel entonces, hasta el tonto del pueblo podía ver lo que generaciones de profesores fingieron no percibir. ¿Qué beneficio podría reportarle nuestra necesidad a una central eléctrica cuando sus generadores se detuvieran por causa de nuestros motores defectuosos? ¿Qué beneficio le traería a un hombre tendido en un quirófano cuando de pronto se fuera la luz? ¿Qué beneficio le traería al pasajero de un avión cuando el motor fallara en pleno vuelo? Y si compraran nuestro producto, no por su mérito, sino por causa de nuestra necesidad, ¿sería eso lo bueno, lo correcto, la acción moral a tomar por el dueño de la central eléctrica, por el cirujano en ese hospital, por el fabricante de ese avión?»
«Y, sin embargo, ésa era la ley moral que profesores, líderes y pensadores habían querido establecer en todo el mundo. Si eso es lo que le hizo a un peño pueblo donde todos nos conocíamos, ¿se imagina lo que haría a escala mundial? ¿Puede imaginar lo que pasaría si tuvieras que vivir y trabajar estando conectado a todos los desastres y a todas las calamidades del globo? Trabajar, y cuando fallasen los hombres en cualquier lugar, ser tú quien tuviera que compensar por ello. Trabajar, sin posibilidad de progresar, con tus comidas y tus ropas y tu casa y tu placer dependiendo de cualquier estafa, de cualquiera hambruna, de cualquier peste en cualquier lugar del mundo. Trabajar, sin posibilidad de una ración extra, hasta que los camboyanos hayan sido alimentados y los patagónicos hayan sido mandados a la universidad. Trabajar, con un cheque en blanco en la mano de cada criatura nacida, de hombres que nunca verás, cuyas necesidades nunca conocerás, cuya capacidad, pereza, falta de rigor o mala fe no tienes forma de conocer ni derecho a cuestionar, sólo trabajar, trabajar y trabajar, y dejar que sean las Ivys y los Geralds del mundo quienes decidan de quién serán los estómagos que consuman el esfuerzo, los sueños y los días de tu vida. ¿Y ésa es la ley moral que hay que aceptar? Eso, ¿un ideal moral?»
«Bueno, lo probamos… y aprendimos. Nuestra agonía duró cuatro años, desde nuestra primera reunión hasta la última, y todo terminó de la única forma que podía terminar: en bancarrota. En nuestra última reunión, Ivy Starnes fue la que intentó sacar los pies del tiesto. Pronunció un discursito corto, desagradable y agresivo, en el que dijo que el plan había fracasado porque el resto del país no lo había aceptado, que una sola comunidad no podía tener éxito en medio de un mundo egoísta y codicioso; que el plan era un noble ideal, pero que la naturaleza humana no estaba a la altura. Un joven…, el mismo que había sido castigado por darnos una idea útil durante el primer año…, se levantó, mientras todos seguíamos sentados en silencio, y se fue andando directamente hacia Ivy Starnes en el estrado. No dijo nada. Le escupió en la cara. Y así acabó el noble plan de la Twentieth Century Motor Company».
