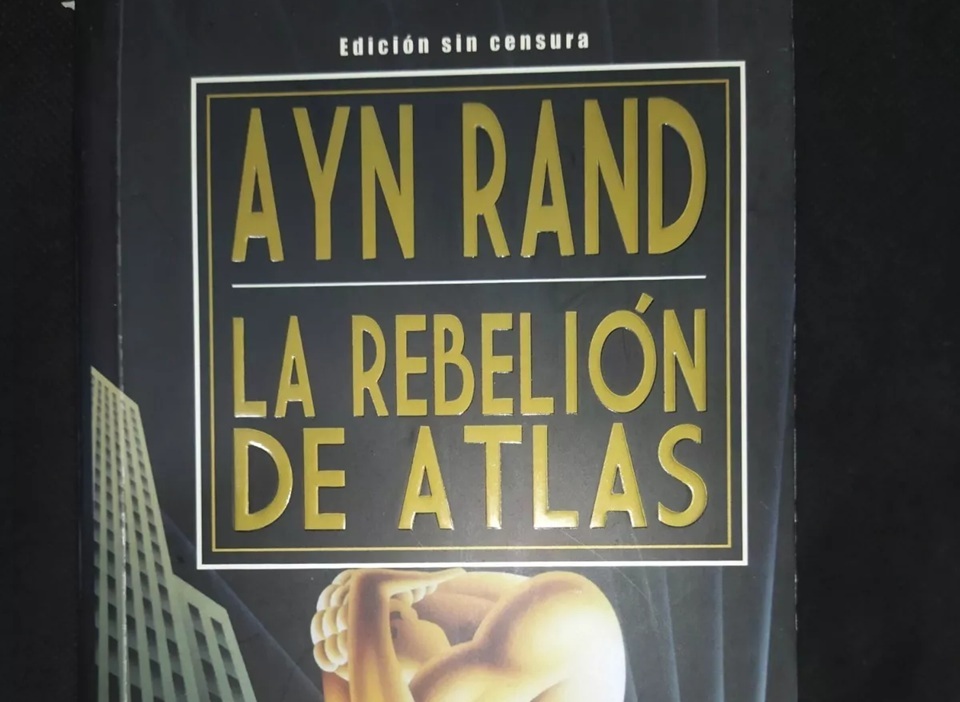
«Hank Rearden se puso de pie cuando los jueces le conminaron a ello. Llevaba un traje gris, tenía ojos azul claro y pelo rubio; no eran los colores los que hacían que su figura pareciese fría e implacable, era el hecho de que el traje tenía la costosa simplicidad raramente ostentada esos días, que pertenecía a la austera y lujosa oficina de una rica corporación, que él y su porte provenían de una era civilizada y chocaban con el lugar a su alrededor.
La multitud sabía, por los periódicos, que él representaba la maldad de la riqueza despiadada; y, así como ellos alababan la virtud de la castidad pero iban corriendo a ver cualquier película que exhibiera una hembra medio desnuda en sus carteles, así también venían a verlo a él; la maldad, por lo menos, no tenía la rancia impotencia de un cliché en el que nadie creía y el cual nadie se atrevía a desafiar. Lo miraban sin admiración, admiración era una emoción que ellos habían perdido la capacidad de sentir desde hacía mucho tiempo; lo miraban con curiosidad y con un empañado sentido de desafío hacia quienes les habían dicho que era su obligación odiarlo.
Unos cuantos años antes, ellos habrían abucheado su aire de riqueza segura de sí misma. Pero ese día había un cielo gris color pizarra en las ventanas de la sala, que prometía la primera tormenta de nieve de un largo y duro invierno; lo que quedaba de petróleo en el país estaba agotándose, y las minas de carbón no eran capaces de satisfacer la histérica lucha por conseguir provisiones para el invierno. La multitud en la sala recordaba que ése era el caso que le había costado a ellos los servicios de Ken Danagger. Había rumores de que la producción de la Danagger Coal Company había caído significativamente en sólo un mes; los periódicos decían que era sólo una cuestión de reajuste mientras el primo de Danagger reorganizaba la empresa que él había usurpado. La semana anterior, las primeras planas de los periódicos habían publicado la historia de una catástrofe en el lugar de un proyecto de viviendas en construcción: unas estructuras de acero defectuosas se habían derrumbado, matando a cuatro trabajadores; los periódicos no lo habían mencionado, pero la multitud sabía que las estructuras habían venido de la Associated Steel de Orren Boyle, y no del Metal fabricado por Hank Rearden.
Estaban sentados en la sala en profundo silencio, y miraban a la alta figura gris, pero no con esperanza – estaban perdiendo la capacidad de esperar -, sino con una impasible neutralidad sazonada con la insinuación de un signo de interrogación; el signo de interrogación estaba colocado sobre todos los piadosos eslóganes que habían oído durante años.
Los periódicos habían gruñido que la causa de los males del país, como ese caso demostraba, era la avaricia egoísta de los ricos empresarios; que eran hombres como Hank Rearden los responsables por la dieta reducida, la caída de temperatura y los tejados agrietados de los hogares de la nación; que, si no hubiese sido por los hombres que desobedecían las regulaciones y dificultaban los planes del gobierno, la prosperidad habría sido alcaada mucho tiempo antes; y que un hombre como Hank Rearden no estaba motivado más que por el afán de lucro. Esto último se afirmaba sin explicación ni elaboración, como si las palabras «afán de lucro» fuesen la marca obvia de la mayor maldad.
La multitud recordaba que, menos de dos años antes, esos mismos periódigos habían gritado que la producción de Metal Rearden debería ser prohibida, porque su productor estaba poniendo en peligro las vidas de la gente, en aras de su avaricia. Ellos recordaban que el hombre de gris había viajado en la cabina de la primera locomotora que rodó sobre una vía de su propio metal; y que ahora estaba siendo juzgado por el avaricioso delito de haberle negado al público un cargamento de metal que, por su codicia, ofreció en el mercado público.
De acuerdo con el protocolo establecido por directivas, casos como ése no eran juzgados por un jurado, sino por una corte de tres jueces designados por la Oficina de Planificación Económica y Recursos Nacionales; el protocolo, habían dicho las directivas, debía ser informal y democrático. El sillón de juez había sido retirado de la antigua sala del tribunal de Filadelfia para la ocasión y reemplazado por una mesa sobre un estrado de madera; eso hacía que el ambiente de la sala se pareciese al de esas reuniones en las que un grupo de ponentes embauca con algo a unos espectadores que son retrasados mentales.
Uno de los jueces, actuando de fiscal, había leído los cargos.
– Puede usted ahora presentar cualquier alegación que desee hacer en su propia defensa – anunció.
De frente al estado, con una voz monótona y peculiarmente clara, Hank Rearden respondió:
– No tengo defensa.
– Usted… – el juez titubeó; no había esperado que fuese tan fácil -, ¿…se pone usted a merced de este tribunal?
– No reconozco el derecho de este tribunal a juzgarme.
– ¿Qué?
– No reconozco el derecho de este tribunal a juzgarme.
– Pero, señor Rearden, éste es el tribunal legalmente constituido para juzgar este típico específico de delitos.
– No reconozco mi acción como delito.
– Pero usted ha admitido haber violado nuestras regulaciones que controlan la venta de su metal.
– No reconozco su derecho a controlar la venta de mi metal.
– ¿Es necesario que señale que su reconocimiento no era requerido?
– No. Soy totalmente consciente de ello, y estoy actuando en consecuencia.
Él notó el silencio en la sala. Por las reglas del complicado y fraudulento procedimiento con las que habían jugado en beneficio muto, todas esas personas deberían haber considerado su posición una locura incomprensible; debería haber habido murmullos de sorpresa y de burla. No había nada de eso, ellos estaban callados.
– ¿Quiere usted decir que se está negando a obedecer la ley? – Preguntó el juez.
– No. Estoy cumpliendo la ley… al pie de la letra. Su ley mantiene que mi vida, mi trabajo y mi propiedad pueden ser enajenados sin mi consentimiento. Muy bien, ustedes ahora pueden disponer de mí sin mi participación en el asunto. No haré la pantomima de defenderme de algo contra lo cual ninguna defensa es posible, y no simularé la ilusión de estar tratando con un tribunal de justicia.
– Pero, señor Rearden, la ley dice específicamente que a usted hay que darle una oportunidad de presentar su versión del caso y de defenderse.
– Un prisionero llevado a juicio puede defenderse sólo si hay un principio de justicia objetivo reconocido por sus jueces, un principio que mantenga sus derechos, que ellos no pueden violar y que él no pueda invocar. La ley por la que ustedes me están juzgando sostiene que no hay principios, que yo no tengo derechos, y que ustedes pueden hacer conmigo lo que les venga en gana. Muy bien, háganlo.
– Señor Rearden, la ley que usted está denunciando está basada en el mayor principio de todos, el principio del bien común, del bienestar público.
– ¿Quién es el público? ¿Qué considera que es su bienestar? Hubo una época en la que los hombres creían que el bien era un concepto a ser definido por un código de valores morales, y que ningún hombre tenía derecho a perseguir su bien a través de violar los derechos de otro. Si ahora se cree que mis semejantes puedan sacrificarme a mí de cualquier forma que les plazca en aras de lo que ellos crean que es su propio bien, si creen que pueden apoderarse de mi propiedad simplemente porque la necesitan…, bueno, eso es lo que hace cualquier ladrón. Sólo hay esta diferencia: el ladrón no me pide que apruebe su acción.
– ¿Hemos de entender – preguntó el juez -, que usted mantiene sus intereses por encima de los intereses del público?
– Mantengo que tal pregunta jamás puede surgir…, excepto en una sociedad de caníbales.
– ¿Qué… qué quiere decir?
– Mantengo que no hay conflicto de intereses entre hombres que no demandan lo que no se han ganado y que no practican sacrificios humanos.
– ¿Hemos de entender que si el público considera necesario restringir sus beneficios, usted no reconoce su derecho a hacerlo?
– Claro que sí, lo reconozco. El público puede restringir mis beneficios en cualquier momento que lo desee… negándose a comprar mi producto.
– Estamos hablando de… otros métodos.
– Cualquier otro método de restringir beneficios es el método de los saqueadores, y yo lo reconozco como tal.
– Señor Rearden, ésa no es la forma de defenderse.
– Dije que no me defendería.
– Pero esto es inaudito. ¿Se da usted cuenta de la gravedad del cargo contra usted?
– No me importa considerarlo.
– ¿Se da cuenta de las posibles consecuencias de su actitud?
– Totalmente.
– Es la opinión de este tribunal que los hechos presentados por la fiscalía parecen no permitir benevolencia alguna. La pena que este tribunal tiene el poder de imponer sobre usted es extremadamente severa.
– Adelante
– ¿Perdón?
– Impónganla.
Los tres jueces se miraron entre sí. Entonces, su portavoz se volvió a dirigir a Rearden.
– Esto no tiene precedentes – dijo.
– Es completamente irregular – dijo el segundo juez -. La ley requiere que usted presente una alegación en su propia defensa. Su única alternativa es dejar constancia de que usted se pone a merced del tribunal.
– No lo hago.
– Pero tiene que hacerlo.
– ¿Quiere decir que lo que ustedes esperan de mí es algún tipo de acción voluntaria?
– Sí.
– No haré nada voluntariamente.
– Pero la ley exige que la postura del acusado quede representada en el expediente.
– ¿Quiere decir que ustedes necesitan mi ayuda para hacer este procedimiento legal?
– Bueno, no…, sí…, o sea, para completar el formulario.
– No les ayudaré.
El tercero y más joven de los jueces, que había actuado como fiscal, exclamó con impaciencia:
– ¡Esto es ridículo e injusto! ¿Quiere hacer que parezca que un hombre de su prominencia ha sido lanzado bajo las ruedas de un tren sin un…? – Se quedó a medio hablar. Alguien al fondo de la sala emitió un largo silbido.
– Quiero – dijo Rearden gravemente – que la naturaleza de este procedimiento aparezca exactamente como lo que es. Si necesitan mi ayuda para disfrazarlo…, no les ayudaré.
– Pero le estamos ofreciendo una oportunidad de defenderse, y es usted quien la está rechazando.
– No les ayudaré a pretender que tengo una oportunidad. No les ayudaré a preservar una apariencia de legalidad, cuando mis derechos no son reconocidos. No les ayudaré a preservar una apariencia de racionalidad entrando en una discusión en la que una pistola es el argumento final. No les ayudaré a fingir que ustedes están administrando justicia.
– ¡Pero la ley le obliga a defenderse voluntariamente!
– Ése es el fallo de su teoría, señores – dijo Rearden gravemente -, y yo no les ayudaré a resolverlo. Si deciden tratar con los hombres por medio de coacción, adelante. Pero descubrirán que necesitan la voluntaria cooperación de sus víctimas de muchas más formas de las que pueden ver en este momento. Y sus víctimas deben descubrir que es su propia volición…, la cual ustedes no pueden forzar, la que los hace a ustedes posibles. Yo decido ser consecuente, y les obedeceré de la forma que exijan. Lo que quieran que yo haga, lo haré a punta de pistola. Si me sentencian a prisión, tendrán que enviar a hombres armados para que me lleven allí, yo no me moveré voluntariamente. Si me multan, tendrán que incautarse de mi propiedad para cobrar la multa, no la pagaré voluntariamente. Si ustedes creen tener el derecho de forzarme, usen sus armas abiertamente. No les ayudaré a encubrir la naturaleza de su acción.
El juez de más edad se inclinó sobre la mesa, y su voz se volvió suavemente burlona:
– Usted habla como si estuviese luchando por algún tipo de principio, señor Rearden, pero por lo que usted realmente está luchando es sólo por su propiedad, ¿no es así?
– Sí, por supuesto. Estoy luchando por mi propiedad. ¿Sabe usted el tipo de principio que eso representa?
– Usted se posiciona como un paladín de la libertad, pero es sólo la libertad para ganar dinero la que usted persigue
– Sí, por supuesto. Lo único que quiero es la libertad para ganar dinero. ¿Sabe usted lo que esa libertad implica?
– Señor Rearden, seguro que usted no querría que su actitud fuese malentendida. No querría reforzar la impresión generalizada de que usted es un hombre sin conciencia social, que no siente ninguna preocupación por el bienestar de su prójimo y no trabaja más que para su propio beneficio.
– No trabajo más que para mi propio beneficio. Yo me lo gano.
Hubo un murmullo, pero no de indignación, sino de asombro, entre la multitud, a sus espaldas; y los jueces enfrente suyo se mantuvieron en silencio Él continuó con alma:
– No, no quiero que mi actitud sea malentendida. Estaré encantado de presentarla para dejar constancia de ella. Estoy totalmente de acuerdo con los hechos de todo lo dicho sobre mí en los periódicos, con los hechos, aunque no con la evaluación. Trabajo exclusivamente para mi propio beneficio, el cual obtengo vendiendo un producto que necesitan hombres que quieren y pueden pagarlo. Yo no lo produzco para su beneficio a expensas del mío, y ellos no lo compran para mi beneficio a expensas del suyo; yo no sacrifico mis intereses a ellos, ni ellos sacrifican sus intereses a mí; tratamos de igual a igual por consentimiento mutuo para beneficio mutuio, y estoy orgulloso de cada centavo que he ganado de esa manera. Soy rico, y estoy orgulloso de cada centavo que poseo. He ganado mi dinero por mi propio esfuerzo, por intercambio libre y a través del consentimiento voluntario de cada hombre con quien he tratado: el consentimiento voluntario de quienes me emplearon cuando empecé; el consentimiento voluntario de todos los que trabajan para mí ahora; el consentimiento voluntario de todos los que compran mi producto. Contestaré a todas las preguntas que ustedes tienen miedo de hacerme abiertamente. ¿Quiero pagarles a mis trabajadores más de lo que sus servicios valen para mí? No. ¿Quiero vender mi producto por menos de lo que mis clientes están dispuesto a pagarme? No. ¿Quiero venderlo con pérdidas, o regalarlo? No. Si eso es maldad, hagan lo que les plazca conmigo, de acuerdo con los estándares que mantengan. Ésos son los míos, yo estoy ganándome mi propia vida, como todo hombre honesto debe hacer. Me niego a aceptar como culpa el hecho de mi propia existencia y el hecho de que debo trabajar para poder mantenerla. Me niego a aceptar como culpa el hecho de que soy capaz de hacerlo mejor que la mayoría de la gente, el hecho de que mi trabajo es de mayor valor que el trabajo de mis vecinos, y que más hombres están dispuesto a pagarme. Me niego a pedir perdón por mi capacidad, me niego a pedir perdón por mi éxito, me niego a pedir perdón por mi dinero. Si eso es maldad, saquen provecho de ello. Si eso es lo que el público considera perjudicial para sus intereses, dejen que el público me destruya. Ése es mi código, y no aceptaré ningún otro. Podría decirles que yo le he hecho un mayor bien a mis semejantes de lo que ustedes pueden esperar conseguir hacer jamás…, pero no lo diré, porque yo no busco el bien de los demás como una sanción por mi derecho a existir, ni reconozco el bien de otros como justificación para que se apoderen de mis bienes o destruyan mi vida. No diré que el bien de otros fue el objetivo de mi trabajo; mi propio bien fue m i objetivo, y desprecio al hombre que ceda el suyo. Podría decirles que ustedes no sirven al bienestar público, que no se puede conseguir el bienestar de nadie a costa de sacrificios humanos, que cuando ustedes violan los derechos de un hombre, han violado los derechos de todos, y que un público de criaturas sin derechos está abocado a la destrucción. Podría decirles que lo único que ustedes conseguirán es una devastación universal, como cualquier saqueador llega a hacer cuando se queda sin víctimas. Podría decirlo, pero no lo haré. No es su política específica la que desafío, sino su premisa moral. Si fuese verdad que los hombres pudieran lograr su bien convirtiendo a algunos hombres en animales sacrificables, y a mí me pidieran que me inmolase por el bien de criaturas que quisieran sobrevivir a costa de mi sangre, si me pidieran que sirviese los intereses de la sociedad aparte de, por encima de, y contra mis propios intereses…, me negaría. Lo rechazaría como la más despreciable maldad, lucharía contra eso con todo el poder que poseo, lucharía contra la humanidad entera, si un minuto fuese todo lo que pudiera aguantar antes de ser asesinado, lucharía con seguridad total de la justifica de mi batalla y del derecho de un ser vivo a existir. Que no haya ningún malentendido sobre mí. Si la creencia de mis semejantes, que se hacen llamar el público, es ahora que su bienestar requiere víctimas, entonces yo digo: ¡Maldito sea el bienestar público, no quiero tener nada que ver con él!
– Señor Rearden, dijo el juez de más edad, sonriendo afablemente, en tono de reproche y extendiendo los brazos -, es lamentable que nos haya interpretado tan completamente mal. Ése es el problema, que los hombres de negocios se niegan a encararnos con un espíritu de confianza y amistad. Parecen imaginar que nosotros somos sus enemigos. ¿Por qué habla usted de sacrificios humanos? ¿Qué le hizo llegar a tal extremo? No tenemos intención de apoderarnos de su propiedad ni de destruir su vida. No buscamos perjudicar sus intereses. Somos plenamente conscientes de sus distinguidos logros. Nuestro objetivo es sólo equilibrar las presiones sociales y hacer justicia para todos. Esta vista es´ta concebida, no como un juicio, sino como una amigable discusión que aspira a la cooperación y al entendimiento mutuos.
– Yo no coopero a punta de pistola.
